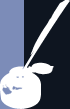|
Los límites del movimiento nacionalista que llevó la independencia a Argentina (1817), Colombia (1819), Perú, Venezuela y México (1821), Ecuador (1822)..., estuvieron determinados por la polarización social en que se fundamentaban las estructuras coloniales hispanoamericanas: una oligarquía básicamente de terratenientes y altos funcionarios de la administración, por un lado, y por el otro una masa desheredada formada por campesinos y obreros que compartían los estratos más bajos, superados acaso en la miseria por las poblaciones indígenas que permanecían al margen. En las condiciones de desarrollo del subcontinente, dicha polarización expresaba la incapacidad de formación de una clase media, y, en ausencia de ésta, determinaría el fracaso de los ideales liberales en que se basaban los principios que inspiraron a los libertadores. Tampoco las discrepancias surgidas entre sus principales líderes aseguraron la unidad política del proceso que Bolívar pretendía y cuya referencia más cercana estaba en los recién constituidos Estados Unidos de América. Bien lejos de este modelo, que embargaba las conciencias de los conjurados tanto o más que los mismos ideales ilustrados, algunos de los nuevos estados (como Bolivia, en 1825, y Uruguay, en 1828) hallaron precisamente su identidad en el conflicto entre vecinos. Y sobre el mosaico de países resultante acabarían imponiéndose, primero, formas del caudillismo militar a las que sólo escaparon Brasil y Chile, y luego, cuando en el último tercio del siglo la prosperidad económica lo hizo conveniente, gobiernos representativos de la oligarquía civil con la autoridad presidencial y todas las instituciones del estado sometidas al permanente arbitraje del ejército, enzarzados ya los militares para siempre en una profesionalización que iba a quedar indisolublemente ligada a la política.
Al norte del continente americano, los Estados Unidos se hallaban inmersos en plena conquista del oeste. Para evitar contenciosos entre los 13 estados constitutivos de la nación, se había establecido la intangibilidad de los límites existentes y que los nuevos territorios serían la base de futuros estados de la unión: en 1825 el avance de la colonización de tierras rebasó el curso del Mississippi, y en 1850 llegaría al Pacífico. El número de estados era ya de treinta y su existencia planteaba la realidad de una nueva potencia en ciernes.
En Europa el nuevo orden realista instaurado por las grandes potencias en el Congreso de Viena (y renovado entre 1818 y 1822 por los de Aquisgrán, Troppau, Leibach y Verona) daba la primacía al imperio austríaco del canciller Metternich y el apoyo militar a los nacionalistas griegos que, tras proclamar la independencia (1822), estuvieron hasta 1827 en guerra contra los turcos. Tras el reflujo reaccionario que había llevado a los realistas al poder, los vientos de 1830 colocaron a la revolución de nuevo en el orden del día: en Francia, el pragmatismo exigido por las circunstancias y la tibieza de la burguesía entronizaron a Luis Felipe I como monarca constitucional, del mismo modo que la revolución secesionista en los Países Bajos instituyó en Bélgica una monarquía constitucional con la figura de Leopoldo de Sajonia-Coburgo; tales hechos servirían de ejemplo en puntos tan alejados como la Polonia sometida al zar de Rusia, los cantones suizos y algunas regiones italianas.
En el ambiente de los años siguientes, una legión de librepensadores y sociedades secretas se entregaron a las tareas conspirativas, decididos a subvertir el orden para hacer realidad las viejas aspiraciones que no habían pasado del papel en constituciones que seguían reservando funciones clave a la monarquía, su enemigo histórico. Ya el desarrollo creciente de la industria inclinaba cada vez más la balanza a favor de la burguesía, aunque pronto tropezaría con los intereses encontrados de un proletariado en sus balbuceos. A la larga, cuando esta contradicción de intereses se hizo efectiva, los sectores burgueses amenazados se alinearían decididamente con sus antiguos enemigos (cada vez más interrelacionados unos y otros ya a través del mundo de los negocios), en una alianza conservadora dirigida a preservar sus respectivos privilegios. Por el momento, sus capas más ilustradas se aventuraban en la construcción de alternativas societarias igualitaristas que, años más tarde, sus adversarios políticos en las filas revolucionarias, imbuidos de la presuntuosidad cientifista de la época, harían pasar a la historia con el despectivo nombre de «socialismo utópico». |